
 | Name | Anecdota septentrionalis (III) |
| Type (Ingame) | Objeto de misión | |
| Family | Book, Anecdota Septentrionalis | |
| Rarity | ||
| Description | Un antiguo pergamino remuriano que encontraste casualmente en unas ruinas. No se puede verificar la veracidad de su contenido. |
Item Story
| Tras aquello, navegamos durante otros trescientos días a través del infinito océano. Un día, nos topamos con un alto muro en plena altamar. Llegaba hasta lo alto del cielo, así que era imposible ver su fin, y en él había colgadas un sinfín de figuras humanas, sin cuerpo ni músculos, pero cuya forma se podía distinguir. Quienes mientan en su vida o escriban falsedades en los libros serán colgados en ese muro tras morir y serán juzgados y castigados. En cuanto a quién construyó ese muro y qué hay detrás de él, yo tampoco lo sé, pues todo lo que escribo son sucesos reales y la realidad es que no pudimos acercarnos a él. Así pues, remamos hacia atrás a toda prisa y huimos de allí lo más rápido que pudimos con la esperanza de no volver a acercarnos nunca más. Al atardecer, llegamos a una modesta isla cerca de un mar en calma. Se nos estaba acabando el agua dulce, así que decidimos desembarcar en ella para recolectar un poco. Justo en ese momento, cada uno de nosotros percibió un aroma delicioso y exótico, difícil de igualar incluso por el mejor de los perfumes del Capitolio. Resultó que la isla estaba habitada, e incluso habían construido una próspera polis: todo era de oro y había doce murallas que la rodeaban, cada una de las cuales estaba hecha de una piedra preciosa diferente. La primera era de amatista, y de la segunda a la duodécima, respectivamente, eran de ágata, jadeíta, rubelita, jaspe, topacio, rubí, cornalina, esmeralda, crisoprasa, zafiro y jade. Fuera de las murallas habí un foso de unos cientos de metros de ancho y unos miles de metros de profundidad; lo que fluía por él no era agua, sino un río de leche fresca, y en él nadaban peces curados a la sal, por lo que podían comerse en cuanto se pescaban. Los habitantes de este lugar parecían ser todos mujeres jóvenes, bellas y vestidas con hermosos atuendos. Se nos acercaron en tropel y nos abrazaron en señal de bienvenida. La isla se llamaba Amoria, nombre que, al parecer, significa “amor”. Nos acogieron calurosamente en sus casas y dijeron que nos darían incontables tesoros, suficientes para comprar Máximo entera. Sin embargo, yo tenía la vaga intuición de que algo estaba ocurriendo. Era muy extraño que alguien fuera tan atento con unos desconocidos, a no ser, claro está, que estuviéramos dentro de uno de los libros de Ennio. Pero mis compañeros, que conocían bien el canon literario, no se sorprendieron por ello y las siguieron hasta sus casas. Tuve que fingir cortesía y me llevé en secreto la burburanja que me habían dado los solarianos. Así, seguí a una de ellas hasta su hogar. Tras una minuciosa inspección, me di cuenta de que había huesos humanos escondidos por todos lados. En seguida saqué la burburanja para lanzársela y, así, obligarla a confesar la verdad. La mujer, sin embargo, soltó una carcajada y desapareció en un abrir y cerrar de ojos al convertirse en un charco de agua. Sin que nos diera tiempo a recoger agua potable, convoqué a mis compañeros a toda prisa para huir al barco. Entonces, nos dimos cuenta de que no había ninguna isla, sino solamente un vasto y silencioso océano. Si quieren saber qué pasó después, ¡el desenlace lo sabrán en el próximo volumen! |

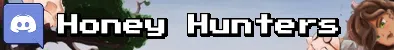



Quite good, imo. No wasted substats and Clorinde gains a lot of cr from her kit anyway.