
 | Name | Las mil noches (III) |
| Type (Ingame) | Objeto de misión | |
| Family | Book, Las mil noches | |
| Rarity | ||
| Description | Una antología de relatos compilada por un erudito itinerante que viajó por la selva, el desierto y la ciudad en la época de la gran catástrofe. Dicen que la obra original contenía una infinidad de cuentos, pero lo que nos ha llegado hasta hoy no es más que una pequeñísima parte. |
Item Story
| El cuento del príncipe y el animal de carga Hace mucho, mucho tiempo, cuando Puerto Ormos todavía estaba gobernado por los Deys marineros, había un Dey que sobresalía por su coraje. Conquistó innumerables islas y dominios y se hizo con un sinfín de tesoros, gracias a lo que se convirtió en la persona más rica e influyente de todo Puerto Ormos. Ya que invirtió toda su juventud en alta mar, cuando tuvo a su único hijo ya era un tanto mayor, por lo que antes de que este pudiera alcanzar la mayoría de edad, el marinero falleció. El joven príncipe heredó todas las riquezas de su padre, pero no tenía ningún poder sobre sus subordinados. Los mayores que le criaron carecían de moral, por lo que no pasó mucho tiempo hasta que empezó a vivir una ostentosa vida llena de lujos y degeneración. Las calles de Puerto Ormos de repente lucían como un engendro que había tragado oro. El príncipe fulminó la herencia que había dejado el Dey en apenas unos años, y hasta dejó a deber una gran suma de dinero. Cuando se dio cuenta de todo lo que había perdido, ya era más pobre que las ratas. Tras vender su mansión y despedir hasta al último de sus sirvientes, ya no tenía a donde ir, por lo que fue a la ciudad a buscar refugio en un majestuoso templo del dios de los marineros erigido gracias a la generosidad de su padre en el pasado. El príncipe pidió ayuda al sacerdote del templo: “Oh, venerado y sabio sacerdote, soy hijo de un Dey que conquistó los mil mares en el pasado, mas por mi suntuosidad acabé en la mayor de las miserias. Le suplico que tenga piedad, que me ayude a encontrar mi camino, una forma de saldar mis deudas y recuperar mi casa. Le juro que estoy dispuesto a comenzar desde cero, y que no hay nada más que desee en este mundo que encontrar mi lugar en él”. “Joven príncipe...”, respondió el sacerdote. “Aunque son los dioses quienes escriben el destino de los mortales, son estos últimos quienes forjan su propio futuro. Puesto que tu deseo más anhelado es comenzar desde cero, ¿no deberías invertir toda tu determinación en trabajar duro en lugar de seguir aprovechándote de tu posición ventajosa?”. El príncipe respondió con descontento: “Le recuerdo que mi padre fue sumamente generoso con este templo, por lo que, a decir verdad, todas estas estatuas de oro, así como el resto de los fondos del templo, me corresponden a mí y solo a mí, ¡y ese es precisamente el motivo por el que he venido!”. “Príncipe arrogante, ¡¿cómo te atreves a ofender a los dioses?!”, exclamó el sacerdote. “Solo por ser hijo de quien eres, si prometes ser consciente de cuál es tu lugar y administrar tus finanzas con responsabilidad, accederé a enseñarte cómo volver a ser rico”. Entonces el príncipe hizo un juramento ante la estatua del dios, y el sacerdote lo llevó hacia el mercado del puerto. Cuando llegaron, el joven se detuvo a observar a una mujer vestida con ropas exquisitas y extravagantes, que permanecía vigilando a un animal de carga de aspecto débil. El príncipe se aproximó a ella y le preguntó: “Distinguida dama, ¿hay algún menester en el que yo pueda servirle?”. “Vienes justo a tiempo, joven”, contestó la acaudalada mujer. “He de partir en un largo viaje, mas no tengo quien se preste a cuidar de esta bestia. Si tú accedieras a hacerlo por mí, te entregaría diez millones de Moras como compensación cuando regrese dentro de tres meses”. Al escuchar la propuesta de la mujer, el príncipe sonrió con gran satisfacción. “Sin embargo...”, añadió ella. “No deberás alimentarlo hasta que se sacie ni tampoco deberás hablar con él. Si lo haces, perderás todo cuanto posees en estos momentos”. “Como desees. Yo no tengo nada que perder...”, pensó el príncipe. Tras aceptar la condición impuesta por la mujer, esta dejó a su cargo al animal. Tres meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El príncipe cuidó de la bestia tal y como la mujer le ordenó. Al alimentarlo, nunca dejaba que se saciase del todo, y tampoco le dirigía la palabra... Hasta la última noche. Aquel día, el príncipe estaba contemplando el fuego de una hoguera, lleno de júbilo en sus adentros, mientras pensaba en que por fin recibiría la recompensa que tanto tiempo había esperado, la recompensa que le permitiría ser rico otra vez. En un momento de emoción, se dirigió al animal de carga y le dijo: “Gracias a ti por fin recuperaré mi fortuna. Puedes pedirme lo que quieras, te lo concederé gustoso para compensarte”. Al escucharle, al animal de carga se le saltaron las lágrimas: “Mi más respetado príncipe, solo hay una cosa en esta vida que yo podría pedir. Mi único deseo es que me permita deleitarme con una suculenta comida”. Cuando el príncipe escuchó hablar al animal de carga, dio un respingo por el sobresalto. Cegado por la curiosidad, las repetidas advertencias que le dio la mujer desparecieron por completo de su mente. Se giró para recoger agua y hierba del establo y dejó que el animal comiera cuanto quisiera. “Oh, qué bondadoso es usted, venerado príncipe”, dijo con lentitud el animal de carga, que por fin se había alimentado hasta estar saciado. “Yo antes era un dios que servía al cielo y que gobernó numerosos reinos del desierto, pero esa vil bruja me engañó y me convirtió en un animal de carga. Si se apiada de mí, si me libera y me lleva de regreso al desierto, juraré ante el mismísimo rey del sol ardiente que yo le concederé todas las riquezas que pueda desear, muchas más de las que puede darle esa bruja”. El príncipe dudó de las palabras de la bestia durante unos instantes, pero decidió ocultarla y esperar en cuclillas junto a una esquina a que la mujer regresara. Al día siguiente, la mujer volvió. Para su sorpresa, no vio rastro ni del príncipe ni del animal de carga. “¡Maldito sea ese muerto de hambre!”, gritó la mujer, presa de la ira. “Juro que si lo encuentro, ¡lo encerraré en la lámpara mágica más diminuta que exista para que sufra hasta el fin de los tiempos!”. Al presenciar la reacción de la mujer, el príncipe creyó lo que el animal de carga le había contado. Tras esperar a que ella se hubiera marchado, liberó a la bestia y, antes de partir, esta le dijo: “Príncipe de buen corazón, que el desierto te proteja. Tal y como te prometí, te colmaré de una infinidad de riquezas y felicidad. Mi única condición es que nunca preguntes de dónde se originan dichas riquezas. Si lo haces, perderás todo lo que posees”. El príncipe siguió las instrucciones del animal de carga al pie de la letra. Se encaminó hacia la frontera con el desierto, y allí encontró un vasto y magnífico palacio. Sus muros estaban decorados con oro y gemas preciosas y el portón de la entrada también había sido fabricado con oro puro. Un atractivo sirviente que lideraba a un cuantioso grupo de hermosas mujeres lo recibió en la entrada. Y así fue como el príncipe recuperó su vida abundante de placeres y lujuria. Cada día, el bello sirviente le traía montones de oro, plata, perlas y gemas. En su mesa siempre tenía a su disposición los manjares más exquisitos y los vinos más refinados. No había día en el que no le sorprendieran diferentes músicos y bailarinas con las actuaciones más espectaculares. Inmerso en esta vida de deleites infinitos, sin darse cuenta pasaron tres años. Pero incluso la vida más dichosa acaba volviéndose tediosa. Un día, el príncipe despertó de la embriaguez que había anulado su noción del tiempo, y entonces pensó: “Ya estoy harto de esta vida. Ahora he de buscar algo emocionante que dé color a mis días. Esta vida que tengo ahora la conseguí aquel día en el que hice caso omiso de las advertencias de la bruja. Ese animal de carga que se hacía llamar rey me ocultó información por temor a que descubriera su secreto. Sin embargo, si lograse averiguar de dónde provienen todas estas riquezas infinitas, seguro que sería aún más feliz”. Entonces el príncipe llamó a su fiel sirviente y le inquirió: “Mi más fiel sirviente, ¿podrías decirme de dónde viene todo este oro, plata, perlas, gemas, manjares y vinos, músicos y bailarinas?”. “Por supuesto, querido amo”, respondió el sirviente. “Cada día emprendo un viaje de ida al desierto y vuelta al palacio para traer todo aquello con lo que usted se deleita. Las bellas bailarinas solían ser anguilas del desierto, el oro que ve ante sus ojos no es más que arena del desierto, y las exquisiteces culinarias las preparo yo mismo”. “Y en cuanto a mí, su humilde sirviente...”, dijo el joven antes de hacer una pausa. “Yo tan solo soy un insignificante escarabajo dorado”. En cuanto el sirviente articuló la última palabra, el magnífico palacio se desmoronó. En tan solo un instante, el príncipe se vio sentado en una duna del desierto, en medio de la nada, con la única compañía de los insectos. Pasó largo tiempo hasta que el príncipe logró volver en sí. Atónito y aterrorizado a la vez, un profundo sentimiento de arrepentimiento se apoderó de él. Lo que había perdido no se podría recuperar con facilidad, así que acabó convirtiéndose en un simple vagabundo del desierto que nunca más volvería a ser feliz. A partir de ese momento, cada vez que daba con alguien dispuesto a escucharle, siempre contaba esta historia. |

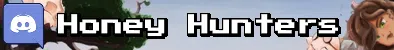



its not locked its not add in the game yet